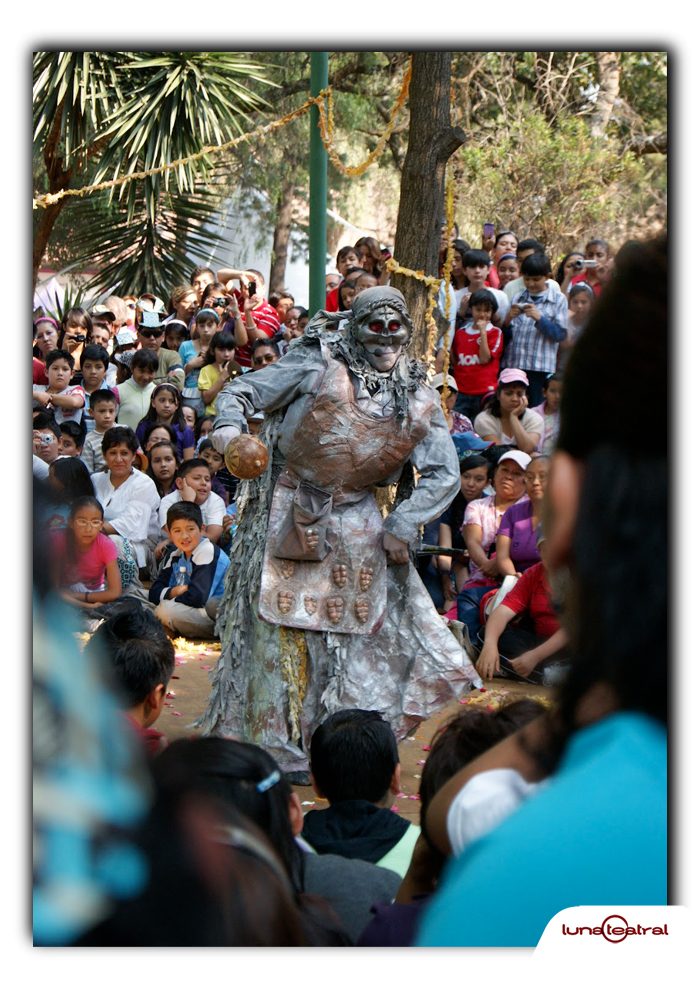En el espacio de El
Museo de las Mujeres, se presentó en tres funciones, una para público invitado, y dos para público en
general una puesta que trabaja sobre dos categorías, género y etnia, unidas en
una misma problemática: la discriminación. En un planteo de encrucijada
histórica, desde la Colonia
hasta nuestros días, el tema de la violencia sobre los cuerpos femeninos, la
fuerza sobre la razón y la justicia, el cuerpo convertido en objeto, en
mercancía; tierra fértil para el deseo y el lucro, son las temáticas puestas en
acto en la sala que albergaba a un público ansioso por el discurso escénico que
desde el relato y la danza, daban cuenta del proceso inacabado de la
recuperación de la palabra, para dar cuenta de una narración oculta no dicha
por el discurso oficial. Las querellas familiares que encerraban dos tipos de
abusos sobre los cuerpos, el primero sobre las esclavas negras compradas en la
feria de novedades, y luego convertidas en mancebas de sus amos, madres de sus
hijos naturales; y el producido sobre las mujeres en general en una época donde
sus derechos no existían porque su calidad de sujetos históricos tampoco estaba
reconocida, da pie para el inicio, para la llegada de las actrices a la arena
de esa plaza – circo donde desde una voz en off se nos invita a presenciar un
espectáculo único. Cubiertos los rostros de las esclavas con velos negros, sin
velo la mujer del amo que reclama un trato justo para sí, y que solicita la
complicidad de la palabra de aquellas que si bien están en registro inferior de
clase, son compañeras de abusos e infortunios en una tierra donde la ley
patriarcal es el universo conocido. La iglesia y su aceptación del statu quo,
cuando no la incitadora al mismo, está también presente en el relato, cómo no
podría estarlo, cuando en la intervención de la defensa de los derechos de la
mujer se trata para imponer un criterio autoritario y restrictivo. La puesta
acierta cuando pone en evidencia como ese discurso distorsiona la mirada de
todas, y provoca el enfrentamiento de quienes deberían estar unidas por el
dolor y la necesidad de justicia. El rol de la mujer en las luchas de
Independencia, y sobre todo de la mujer negra, que busca en una geografía
distinta, su hogar, su patria y su destino, acallando muchas veces la voz de
los ancestros que sin embargo emerge con fuerza en la canción y en la danza,
donde el cuerpo por fin expresa en libertad su propia historia. La performance propuesta por Lea Geler y
Alejandra Egido es la puesta en escena de diferentes textos escritos por
mujeres afrolatinoamericas, tanto textos históricos como poéticos[1]
que nos llevan por un recorrido vivencial desde el siglo XVIII al presente. La
puesta in situ en el espacio del
Museo de la Mujer, lugar de mil y una historias vivas, desborda de público que
intenta ingresar para poder atrapar un retazo de esos crueles relatos. Mientras
el espacio del público se amplia, por dicho motivo, se reduce el espacio
escénico, y en ambos se contaminan lo histórico, lo social y lo privado, de las
pequeñas narraciones compartidas. El clima, entre lo ritual y lo real, se va
construyendo a partir de la intensidad del discurso en primera persona de cada performer. Relatos que tienen su núcleo
duro en la problemática de género, que tienen que ver con el lugar que estas
distintas mujeres han ocupado a lo largo de la historia, como también el lugar que cada una de las
actrices ocupa hoy en nuestra sociedad. La fuerte impronta femenina que se
genera, en los 45 minutos que dura la performance,
permite que nosotros como receptores confirmemos que “la vida real ha invadido al teatro”. Siguiendo a Schechner:
En el espacio de El
Museo de las Mujeres, se presentó en tres funciones, una para público invitado, y dos para público en
general una puesta que trabaja sobre dos categorías, género y etnia, unidas en
una misma problemática: la discriminación. En un planteo de encrucijada
histórica, desde la Colonia
hasta nuestros días, el tema de la violencia sobre los cuerpos femeninos, la
fuerza sobre la razón y la justicia, el cuerpo convertido en objeto, en
mercancía; tierra fértil para el deseo y el lucro, son las temáticas puestas en
acto en la sala que albergaba a un público ansioso por el discurso escénico que
desde el relato y la danza, daban cuenta del proceso inacabado de la
recuperación de la palabra, para dar cuenta de una narración oculta no dicha
por el discurso oficial. Las querellas familiares que encerraban dos tipos de
abusos sobre los cuerpos, el primero sobre las esclavas negras compradas en la
feria de novedades, y luego convertidas en mancebas de sus amos, madres de sus
hijos naturales; y el producido sobre las mujeres en general en una época donde
sus derechos no existían porque su calidad de sujetos históricos tampoco estaba
reconocida, da pie para el inicio, para la llegada de las actrices a la arena
de esa plaza – circo donde desde una voz en off se nos invita a presenciar un
espectáculo único. Cubiertos los rostros de las esclavas con velos negros, sin
velo la mujer del amo que reclama un trato justo para sí, y que solicita la
complicidad de la palabra de aquellas que si bien están en registro inferior de
clase, son compañeras de abusos e infortunios en una tierra donde la ley
patriarcal es el universo conocido. La iglesia y su aceptación del statu quo,
cuando no la incitadora al mismo, está también presente en el relato, cómo no
podría estarlo, cuando en la intervención de la defensa de los derechos de la
mujer se trata para imponer un criterio autoritario y restrictivo. La puesta
acierta cuando pone en evidencia como ese discurso distorsiona la mirada de
todas, y provoca el enfrentamiento de quienes deberían estar unidas por el
dolor y la necesidad de justicia. El rol de la mujer en las luchas de
Independencia, y sobre todo de la mujer negra, que busca en una geografía
distinta, su hogar, su patria y su destino, acallando muchas veces la voz de
los ancestros que sin embargo emerge con fuerza en la canción y en la danza,
donde el cuerpo por fin expresa en libertad su propia historia. La performance propuesta por Lea Geler y
Alejandra Egido es la puesta en escena de diferentes textos escritos por
mujeres afrolatinoamericas, tanto textos históricos como poéticos[1]
que nos llevan por un recorrido vivencial desde el siglo XVIII al presente. La
puesta in situ en el espacio del
Museo de la Mujer, lugar de mil y una historias vivas, desborda de público que
intenta ingresar para poder atrapar un retazo de esos crueles relatos. Mientras
el espacio del público se amplia, por dicho motivo, se reduce el espacio
escénico, y en ambos se contaminan lo histórico, lo social y lo privado, de las
pequeñas narraciones compartidas. El clima, entre lo ritual y lo real, se va
construyendo a partir de la intensidad del discurso en primera persona de cada performer. Relatos que tienen su núcleo
duro en la problemática de género, que tienen que ver con el lugar que estas
distintas mujeres han ocupado a lo largo de la historia, como también el lugar que cada una de las
actrices ocupa hoy en nuestra sociedad. La fuerte impronta femenina que se
genera, en los 45 minutos que dura la performance,
permite que nosotros como receptores confirmemos que “la vida real ha invadido al teatro”. Siguiendo a Schechner:
Se ha escrito mucho sobre la performatividad creciente
de la vida cotidiana, sobre los modos en que el teatro ha influido y se ha
infiltrado en religión, política, medicina, profesionales, deportes y casi
cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Aquí hablo de un movimiento en la
dirección opuesta. Los modos en que la autenticidad, real o supuesta, de la
religión, el compromiso, la creencia, etcétera, han contribuido a formar un
teatro que se cree, un tipo de teatro donde actores y receptores
(“espectadores” o públicos” son palabras demasiado pasivas) están completamente
comprometidos en lo que están haciendo. Son suyas las historias, los personajes
son ellos mismos o personas que ellos conocen, las situaciones son específicamente
pertinentes a sus vidas, los lugares donde actúan son parte específica de su
comunidad; a menudo, sus acciones tienen consecuencias. En el teatro que se
cree, la vida real ha invadido al teatro (2000: 149)
Especialmente, en las
cuatro actrices que ingresan con sus rostros tapados, vedados, como si negando
sus facciones pudiéramos ver en ellas a aquellas tantas mujeres afrolatinoamericanas,
mujeres que a pesar de ser sometidas y ultrajadas tuvieron el coraje y la
dignidad para engrandecer su condición de mujer, en primer lugar, y de
latinoamericanas, y de su ascendente africano. Si la población negra, en
general, fue silenciada, la mujer en especial, fue animalizada. Cincos personajes
que exigen, entre el llanto y el grito mudo, ante una sociedad que las ha invisibilizado,
personajes que se construyen a partir de la fuerza interior de cada actriz,
explicitando una corporalidad femenina. Tristes huellas en nuestra memoria,
cicatrices que aún sangran, pero que son necesarias para la construcción de
nuestra identidad, individual y social, para terminar de una vez y para siempre
con aquel circo –que se menciona al inicio y al
cierre del hecho teatral- que invitaba, “pasen y vean”, a observar a ese “otro”
considerado diferente. El planteo de esta performance
es una experiencia casi religiosa, en su sentido más laico, en tanto que es una
experiencia en comunidad, donde todas y todos tenemos un punto de encuentro con
estos testimonios de vida que desde el espacio lúdico nos interpelan y nos hace
tomar consciencia de todo lo que falta por hacer. Por último queríamos destacar
que a partir del 5 de octubre, Afrolatinoamericanas
se presentará todos lo viernes de octubre y de noviembre a las 20: 30
en el Centro Cultural Raíces que está en Agrelo
3045.


Afrolatinoamericanas. De voces, susurros,
gritos y silencios. Guión y selección de textos: Lea Geler y Alejandra
Egido. Elenco: Carmen Yannone, Irene Gaulli, Silvia Balbuena, Anastasia
Jiménez, Natalia Morales. Voz en off: Derli Prada. Coreografía: María
Zegna. Diseño Luces y Equipo Técnico: Leandra Rodríguez, Santiago
Schaerer. Diseño Escenográfico: Adrián Levy. Vestuario: María Ontiveros.
Dirección: Alejandra Egido. Museo de la Mujer.
Y queríamos destacar
que a partir del 5 de octubre, Afrolatinoamericanas se presentará todos
lo viernes de octubre y de noviembre a las 20: 30 en el Centro
Cultural Raíces que está en Agrelo 3045 CABA
http://www.museodelamujer.org.ar/index.html
Schechner, Richard,
2000. “Teatro que se cree” en Performance.
Teoría y Prácticas Interculturales. Libros del Rojas: Universidad de Buenos
Aires. 231-152.
[1] Piezas
adaptadas [según la gacetilla entregada antes de la función] de:
Siglo XVIII:
- Declaración en Buenos Aires de Paula
Gorman, negra esclava del Dr. Don Miguel Gorman, en 1789, para ser separada de
su amo.
Siglo XIX:
-
Carta escrita en 1821 por la esclava Josefa Tenorio a San Martín, Monteagudo y
Guido, en la que pide su libertad después de haber servido a la patria en
sucesivas batallas.
-
Recreación del juicio de divorcio ocurrido en la ciudad de Córdoba (Argentina)
entre 1805 y 1841.
-
Poema afrofemenino anónimo titulado “El aire y el agua”. Reproducido en el
periódico afroporteño La Perla, 1878.
-
Pieza de Eduardo Gutiérrez sobre Mamá Carmen (ca. 1879), escrita durante la
Campaña al Desierto.
Siglo XX y XXI:
-
Poema “Porque me da la gana”, de Shirley Campbell Barr (Costa Rica.)
-
Poema “Elogio para las negras viejas de antes”, de Georgina Herrera (Cuba)
-
Diario del Carolina María de Jesus (Brasil)
A partir del 5 de octubre todos los viernes
de octubre y de noviembre a las 20:30 hs
en el Centro Cultural Raíces que está en Agrelo
3045.
 El Unipersonal (Cuba) se ha
presentando en distintos Festivales Internacionales y en diferentes provincias
argentinas. En esta oportunidad, el encuentro se desarrolló dentro del marco de
reflexión sobre la violencia de género y su visibilización. El 25 de Noviembre
es el Día Internacional por la No Violencia hacia
las mujeres; la fecha no es azarosa, por el contrario, fue elegida mediante
resolución aprobada por las Naciones Unidas en conmemoración del brutal asesinato de las
tres hermanas Mirabal (activistas políticas dominicanas) en 1960, bajo la orden
del dictador Rafael Trujillo. La cadena
Invisible es la última obra del ciclo que se inició en agosto, en el Museo
de la Mujer, y
cuyo eje fue la preocupación sobre la violencia ejercida sobre las mujeres, en
sus distintas etapas de crecimiento. Un espacio íntimo y familiar donde la
cercanía con la actriz nos envuelve a partir del texto dramático en una
atmósfera casi chejoviana en una superposición de tres relatos, en principio
simples pero de una profundidad in
crescendo, que deja al espectador con una actitud crítica. En el espacio
ficcional se encuentran muy pocos elementos: una pantalla donde se proyectan
distintas imágenes – como las tres pequeñas morenitas, una fuente a modo de
pila bautismal - el agua con la virtud regenerativa o el agua con
el poder del olvido completo o el agua simplemente para lavar las culpas ajenas,… Tres féminas
aparentemente simples y cotidianas sin embargo de un espesor que sólo el
profesionalismo de Alejandra Egido puede materializar en el espacio lúdico.
Tres mujeres que nacieron con diferencias de minutos pero que cada una sufre el
mote discriminatorio de ser “La mayor”, “La del medio” o “La más chica”. Lo que
aparenta ser una sencilla rivalidad entre hermanas oculta el núcleo duro de la
historia: el secreto constitutivo de la falsa unión familiar, secreto
compartido en un cruel silencio sobre la violencia sufrida en la tierna infancia.
Cada personaje ha encontrado su forma de evasión para sostener el “aquí no ha
pasado nada”. Así “La hermana mayor” se refugia en el viejo televisor, entre
las películas del cine de Hollywood en su época dorada y sus divas como Ava
Gardner;
mientras que “La hermana del medio” se entretiene con el mundo del chat y sus salidas virtuales, las
radionovelas y el amor de color rosa, evitando todo contacto físico con alguien
real; por último, “La hermana menor” quién por rebeldía o como única
posibilidad de adaptarse a un mundo concreto reparte sus caricias y sus besos
por doquier, desde temprana edad, para evitar gritar la verdad que las paredes
de la vieja casona han silenciado. El hilo conductor de los tres monólogos
parece ser una simple tortilla que “La mayor” prepara, “La del medio” cocina y
“La menor” come mientras a nosotros, como espectadores, se nos ha cerrado la
garganta a pesar de la pura teatralidad del evento. Con ductilidad la actriz le
da cuerpo a cada una de estas trillizas, por un lado, con pequeños cambios en
su vestuario y en su peinado – un pañuelo, el cabello recogido o suelto. Pero,
por otro, con la intensidad de los tonos y de su gestualidad, de sus prolijos
desplazamientos, construye una corporalidad femenina a partir de las distintas
perspectivas. Corporalidad fragmentada que por cada pequeño intersticio
emergen, como el magna cuando asciende a la superficie - la masa
ígnea en fusión, las distintas formas de violencias ejercidas sobre cada una de
ellas que se ha ido solidificando tratando de invisibilizar tanto dolor y tanta
humillación. El debate posterior al hecho teatral es una de las formas para que
el tema de la No
violencia de género esté en la agenda de todos, por y para todas. Desde este
espacio le decimos gracias a: Alejandra Egido, Carlos Ferrera y al Museo de la Mujer.
El Unipersonal (Cuba) se ha
presentando en distintos Festivales Internacionales y en diferentes provincias
argentinas. En esta oportunidad, el encuentro se desarrolló dentro del marco de
reflexión sobre la violencia de género y su visibilización. El 25 de Noviembre
es el Día Internacional por la No Violencia hacia
las mujeres; la fecha no es azarosa, por el contrario, fue elegida mediante
resolución aprobada por las Naciones Unidas en conmemoración del brutal asesinato de las
tres hermanas Mirabal (activistas políticas dominicanas) en 1960, bajo la orden
del dictador Rafael Trujillo. La cadena
Invisible es la última obra del ciclo que se inició en agosto, en el Museo
de la Mujer, y
cuyo eje fue la preocupación sobre la violencia ejercida sobre las mujeres, en
sus distintas etapas de crecimiento. Un espacio íntimo y familiar donde la
cercanía con la actriz nos envuelve a partir del texto dramático en una
atmósfera casi chejoviana en una superposición de tres relatos, en principio
simples pero de una profundidad in
crescendo, que deja al espectador con una actitud crítica. En el espacio
ficcional se encuentran muy pocos elementos: una pantalla donde se proyectan
distintas imágenes – como las tres pequeñas morenitas, una fuente a modo de
pila bautismal - el agua con la virtud regenerativa o el agua con
el poder del olvido completo o el agua simplemente para lavar las culpas ajenas,… Tres féminas
aparentemente simples y cotidianas sin embargo de un espesor que sólo el
profesionalismo de Alejandra Egido puede materializar en el espacio lúdico.
Tres mujeres que nacieron con diferencias de minutos pero que cada una sufre el
mote discriminatorio de ser “La mayor”, “La del medio” o “La más chica”. Lo que
aparenta ser una sencilla rivalidad entre hermanas oculta el núcleo duro de la
historia: el secreto constitutivo de la falsa unión familiar, secreto
compartido en un cruel silencio sobre la violencia sufrida en la tierna infancia.
Cada personaje ha encontrado su forma de evasión para sostener el “aquí no ha
pasado nada”. Así “La hermana mayor” se refugia en el viejo televisor, entre
las películas del cine de Hollywood en su época dorada y sus divas como Ava
Gardner;
mientras que “La hermana del medio” se entretiene con el mundo del chat y sus salidas virtuales, las
radionovelas y el amor de color rosa, evitando todo contacto físico con alguien
real; por último, “La hermana menor” quién por rebeldía o como única
posibilidad de adaptarse a un mundo concreto reparte sus caricias y sus besos
por doquier, desde temprana edad, para evitar gritar la verdad que las paredes
de la vieja casona han silenciado. El hilo conductor de los tres monólogos
parece ser una simple tortilla que “La mayor” prepara, “La del medio” cocina y
“La menor” come mientras a nosotros, como espectadores, se nos ha cerrado la
garganta a pesar de la pura teatralidad del evento. Con ductilidad la actriz le
da cuerpo a cada una de estas trillizas, por un lado, con pequeños cambios en
su vestuario y en su peinado – un pañuelo, el cabello recogido o suelto. Pero,
por otro, con la intensidad de los tonos y de su gestualidad, de sus prolijos
desplazamientos, construye una corporalidad femenina a partir de las distintas
perspectivas. Corporalidad fragmentada que por cada pequeño intersticio
emergen, como el magna cuando asciende a la superficie - la masa
ígnea en fusión, las distintas formas de violencias ejercidas sobre cada una de
ellas que se ha ido solidificando tratando de invisibilizar tanto dolor y tanta
humillación. El debate posterior al hecho teatral es una de las formas para que
el tema de la No
violencia de género esté en la agenda de todos, por y para todas. Desde este
espacio le decimos gracias a: Alejandra Egido, Carlos Ferrera y al Museo de la Mujer.